- +1(367) 380-3092
- projet.ustawi@forumjeunesseafroquebecois.org
- 435 rue du Roi, Québec, Québec, G1K 2X1, oficina 11
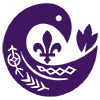
Glosario de salud mental antirracista


Trauma racial

Tabúes culturales relacionados con la salud mental
Los tabúes culturales relacionados con la salud mental son un conjunto de ideas preconcebidas, normas implícitas y comportamientos valorados o prohibidos relacionados con la salud mental en un contexto social determinado. Estas representaciones influyen en la percepción que las personas tienen de la salud mental y el sufrimiento psicológico. Entre los tabúes culturales más extendidos sobre la salud mental de las personas negras se encuentran la asociación de la depresión con un signo de debilidad, que las personas negras no sufren depresión, etc.

Estigma de la salud mental
Si bien se ha realizado un esfuerzo general para desestigmatizar la salud mental en Quebec, aún existen diversas formas de estigma relacionadas con ella, que afectan especialmente a las minorías etnoculturales, en particular a las personas negras. Estas se manifiestan en prejuicios persistentes (resiliencia natural, fortaleza emocional, etc.), desconfianza en los servicios, minimización del sufrimiento psicológico, discriminación en el acceso a la atención y diagnósticos sesgados o erróneos de salud mental. Este estigma tiene sus raíces en una larga historia de racismo sistémico, marginación, control y deshumanización de la población negra. Contribuye a la falta de acceso a la atención, al aislamiento étnico y a la internalización del sufrimiento entre las personas negras. Por ejemplo, según un informe de Salud Pública de Ontario, las personas negras esperan un promedio de 16 meses para obtener atención de salud mental, en comparación con los 8 meses que tarda una persona blanca. Esta situación se debe al miedo a ser percibido como un fracaso personal, la falta de competencia cultural y los prejuicios y sesgos inconscientes de los profesionales de la salud.

Opresión interseccional
La opresión interseccional es una forma particular de opresión que experimentan las personas marginadas debido a su pertenencia a una o más categorías sociales minoritarias. Cuanto más se encuentra una persona en la intersección de varios grupos minoritarios (género, raza, orientación sexual), mayor es el riesgo de sufrir una discriminación interseccional que se acumula y se refuerza mutuamente. La opresión interseccional puede manifestarse a través de microagresiones, discriminación sistémica, desigualdades y exclusiones sociales. Una mujer negra, lesbiana y con discapacidad corre el riesgo de sufrir racismo, capacitismo, sexismo y heterosexismo que se entrecruzan y se refuerzan mutuamente, creando una forma particular de opresión que analizar un solo aspecto de su identidad no nos permitiría comprender.

Microagresiones raciales
Las microagresiones raciales son definidas por Sue et al. (2007) como formas sutiles y denigrantes de agresión que ocurren durante breves interacciones interpersonales, intencional o involuntariamente, dirigidas contra personas racializadas debido a su pertenencia a un grupo minoritario. Pueden manifestarse como elogios ambiguos sobre habilidades, apariencia física o cabello (p. ej., «Hablas bien para ser una persona negra», «Tienes un cabello largo y hermoso para ser una persona negra», «Tienes la boca pequeña para ser una persona negra»), bromas o comentarios basados en estereotipos o creencias erróneas (p. ej., «No puedes hacerte un tatuaje», «Eres agresivo» cuando una persona negra habla con seguridad), o incluso comentarios incómodos como: «Ah, ¿eres de tal o cual país? Es difícil allí. Eres feliz aquí en la ciudad de Quebec…».
Según la investigación de Cary S. Kogan et al. (2022), las microagresiones raciales se asocian con una mayor ansiedad entre las personas negras, debido a su naturaleza repetitiva, insidiosa y a menudo trivializada.

Racismo sistémico o estructural
El racismo sistémico o estructural puede entenderse como una forma de discriminación arraigada en las estructuras sociales e institucionales, ya sea intencional o no, basada específicamente en motivos como la raza, el color, el origen étnico o nacional, la religión y el idioma. El término se acuñó por primera vez en 1984 en Montreal, tras una constatación de la Comisión de Derechos Humanos sobre el alto nivel de discriminación contra los quebequenses de origen haitiano en el sector del taxi. Para muchos investigadores, la sobrerrepresentación de las comunidades negras en los centros de protección infantil y las prisiones, la separación de niños indígenas de sus familias para internarlos en escuelas residenciales y el abuso sexual, físico y psicológico que sufren las mujeres indígenas constituyen expresiones tangibles del racismo sistémico en la sociedad quebequense y canadiense. En el contexto de la salud mental, este racismo estructural o sistémico se manifiesta, entre otras cosas, en:
- La falta de consideración de la expresión cultural en la comprensión de los trastornos mentales,
- La falta de profesionales de la diversidad etnocultural,
- El sobrediagnóstico de trastornos como la esquizofrenia en poblaciones negras.
Sin embargo, no existe consenso en Quebec sobre la existencia de racismo sistémico, a pesar de que hallazgos, informes y estudios científicos indican que las instituciones quebequenses han heredado el racismo histórico vinculado a la colonización y la esclavitud.

Perfilación racial
El perfil racial, según el Observatorio de las Comunidades Negras de Quebec, es una manifestación específica de discriminación racial asociada a la policía y la seguridad. La Comisión de Derechos de la Persona y de la Juventud (CDPDJ) lo define como: cualquier acción realizada por una o más personas en una posición de autoridad hacia una persona o grupo de personas por razones de seguridad o protección pública, que se basa en factores de pertenencia real o presunta, como la raza, el color, el origen étnico o nacional o la religión, sin motivos reales ni sospechas razonables, y que tiene el efecto de exponer a la persona a un escrutinio o trato diferente. Por ejemplo, el caso de una persona detenida en Montreal simplemente por ser negra y conducir un BMW. Diversos estudios muestran que las personas indígenas, árabes y negras tienen más probabilidades de ser detenidas que las personas blancas en los territorios estudiados. Por lo tanto, el perfil racial alimenta las tensiones interétnicas existentes, ya que afecta no solo a la persona detenida, encarcelada o acusada, sino también a su familia y comunidad debido a sus fundamentos racistas y discriminatorios.

Disparidades etnoculturales
Las disparidades etnoculturales se refieren a un conjunto de desigualdades observadas entre diferentes grupos etnoculturales en diversas áreas de la vida social, económica, educativa y sanitaria. Investigadores e informes de organizaciones identifican diversas disparidades etnoculturales asociadas con la salud mental de las comunidades negras, como: un mayor nivel de discriminación relacionada con la salud mental, un bajo diagnóstico de trastornos de ansiedad entre las poblaciones negras, etc. La pandemia de COVID-19 ha revelado ciertas disparidades etnoculturales en Canadá, según estudios de Miconi y colegas (2021). Por ejemplo, los participantes negros, árabes y del sur de Asia presentaron una mayor prevalencia de COVID-19 en comparación con los participantes angloparlantes.

Desconfianza en el sistema biomédico
Se refiere a la sensación de vergüenza, vacilación o reticencia a consultar a un profesional de la salud. Esta desconfianza a menudo surge del miedo a ser malinterpretado, juzgado o a recibir un diagnóstico desconectado de la experiencia personal y del significado culturalmente situado del sufrimiento. Algunos discursos ilustran bien esta desconfianza: «Pensarán que estoy loco, no me entenderán, no tienen la misma experiencia que nosotros, no les importa nuestro sufrimiento…».

Internalización de estigmas
Es el proceso involuntario mediante el cual una persona o grupo adopta e internaliza juicios sociales negativos derivados de la discriminación y la estigmatización. La internalización de estas creencias, experimentadas como verdaderas, influye en el comportamiento, las emociones y la autoimagen de la persona. Los estigmas se convierten entonces en marcos de referencia desde los cuales la persona o grupo se percibe a sí misma y construye sus relaciones con los demás. Por ejemplo, muchas personas negras han internalizado la idea de que son muy resilientes, lo que a menudo las impulsa a silenciar su sufrimiento.

Los efectos del racismo cotidiano en la salud mental de las personas negras - Marcilene Silva da Costa

Racismo internalizado: el peso del silencio en Francia

Hablar con un psicólogo? Eso es para débiles - Animate a cambiar la narrativo -

Tan solo reza - Animate a cambiar la narrativo -

Los varones no lloran - Animate a cambiar la narrativo -

Los problemas son asunto de familia - Animate a cambiar la narrativo -

Somos resilientes! - Animate a cambiar la narrativo -

Vídeos en swahili

Vídeos en creole

Vídeos en lingala

